Imposible Decir Adiós: lee un extracto de la nueva novela de Han Kang
La flamante Premio Nobel de Literatura publica su nueva novela, y en Chile ya se puede leer por Random House. Acá dejamos las primeras páginas del volumen.

1
LOS CRISTALES
Caía una nieve rala.
La llanura en la que me encontraba lindaba con una colina, sobre cuya ladera había plantados miles de troncos negros. Gruesos como durmientes de ferrocarril, todos tenían alturas distintas, como personas de diferentes edades. Sin embargo, no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como miles de hombres, mujeres y niños escuálidos andando cabizbajos bajo la nieve.
«¿Será un cementerio? ¿Esos maderos son lápidas?», me preguntaba.
Yo iba y venía entre los troncos negros, sobre cuyas superficies cortadas se acumulaba la nieve como cristales de sal, al igual que entre los túmulos que se alzaban detrás. De pronto, me detenía al sentir el agua debajo de mis zapatillas. «Qué extraño», pensaba. Un rato después el agua me llegaba al empeine. Me daba la vuelta y no podía creer lo que veía. La línea que se divisaba al final de la llanura no era el horizonte, como había supuesto, sino el mar. Era la pleamar y la marea estaba subiendo.
«¿Por qué los habrán enterrado en un lugar como este?», me preguntaba en voz alta.
El mar crecía a ojos vistas. ¿Así era como subía y bajaba la marea todos los días? ¿Y si se había llevado los huesos de más abajo, dejando los túmulos vacíos?
No había tiempo. Las tumbas anegadas ya no tenían remedio, pero había que trasladar cuanto antes los restos enterrados más arriba. Tenía que ser ahora mismo, antes de que siguiera subiendo el mar. Pero ¿cómo? Yo estaba sola y no tenía si quiera una pala. ¡Eran tantas tumbas! Sin saber qué hacer, corría entre los troncos negros, abriéndome paso a través del agua que me llegaba a las rodillas.
Todavía no había amanecido cuando me desperté. Al esfumarse la nieve que caía sobre la llanura, los troncos negros y la marea ascendente, fijé la vista en la ventana de la habitación a oscuras y cerré los ojos. Pensé que había vuelto a soñar con aquella ciudad y permanecí acostada con mi mano fría sobre los párpados.
*
La primera vez que tuve ese sueño fue en el verano de 2014, un par de meses después de que se publicara mi libro sobre la masacre de Gwangju. Durante los cuatro años siguientes, nunca dudé sobre su significado. Sin embargo, el verano pasado se me ocurrió por primera vez que quizá no se refiriera únicamente a esa ciudad. Que tal vez me había equivocado o que había hecho una interpretación demasiado simplista al concluir de manera apresurada e intuitiva que el sueño se debía solo a Gwangju.
Hacía casi veinte días que las temperaturas no bajaban ni siquiera durante la noche. Me encontraba tumbada en el suelo del salón junto al aire acondicionado estropeado, tratando de conciliar el sueño. Me había dado varias duchas frías, pero no conseguía refrescarme a pesar de tener la espalda apoyada sobre el parquet de madera. Eran ya las cinco de la mañana cuando pude percibir que la temperatura bajaba ligeramente. El sol saldría en media hora, así que el momento de gracia sería breve. Creí que por fin iba a poder dormir un poco, mejor dicho, ya estaba prácticamente dormida cuando ocurrió. De pronto, aquella llanura se coló por debajo de mis párpados. Como si los tuviera delante, vi los copos cayendo sobre los miles de troncos negros, la nieve brillando como la sal sobre las superficies cortadas.
No sé por qué, pero me puse a temblar. Fue como el estremecimiento previo al llanto, pero no lloré ni se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Fue miedo? ¿Angustia, escalofrío, quizá dolor repentino? No, fue una suerte de toma de conciencia, un despertar tan frío que me hizo castañetear los dientes. Fue como si una invisible y enorme espada, un pesado filo de hierro imposible de levantar, pendiera en el aire ante mis ojos, sobre mi cuerpo tendido en el suelo.
Fue en ese instante cuando pensé por primera vez que quizá esa marea azul oscura que se llevaba los huesos de los túmulos no estuviera relacionada con las víctimas de la masacre de Gwangju ni con el tiempo transcurrido, sino que fue se una especie de vaticinio personal. Que ese lugar con las tumbas anegadas y las lápidas mudas presagiase el futuro que me esperaba.
Es decir, mi vida en este momento.
*
En los cuatro años que transcurrieron entre la primera vez que tuve el sueño y aquella calurosa madrugada de verano, pasé por varias despedidas personales. Algunas fueron resultado de mis propias elecciones, pero otras fueron totalmente inesperadas y hubiese dado cualquier cosa para evitarlas. Si en el cielo o en el inframundo existiera algo así como un espejo gigante que observa y registra todo lo que hacen los seres humanos, tal como afirman algunas creencias religiosas anti guas, lo que se hubiera reflejado de mí durante esos cuatro años habría sido un cuerpo despojado de su caparazón que se arrastra despacio como una babosa sobre el filo de un cuchillo. Un cuerpo que desea vivir. Un cuerpo hendido y cortado. Un cuerpo que se escabulle, se abraza y se aferra. Un cuerpo que se arrodilla. Un cuerpo que ruega. Un cuerpo del que no para de supurar algo como sangre, pus o lágrimas.
Una vez superados todos mis afanes, hacia finales de esta primavera alquilé un viejo apartamento en las afueras de Seúl. No me habituaba a no tener una ocupación ni a nadie a quien cuidar, pues durante muchos años había trabajado para man tenerme y atender a mi familia. Estas habían sido siempre las tareas más urgentes, por lo que le robaba horas al sueño para poder escribir. Mi mayor anhelo entonces era disponer algún día de todo el tiempo del mundo para la escritura; sin embargo, ahora que por fin lo tenía, el deseo se había esfumado.
Dejé mis pertenencias en el apartamento tal como las colocaron los de la empresa de mudanzas y permanecí hasta julio tumbada en la cama, aunque sin apenas poder conciliar el sueño. Durante todo ese tiempo, no cociné ni salí de casa. Me alimentaba a base de arroz, kimchi blanco y agua que pedía por internet, pero terminaba vomitándolo todo cada vez que me asaltaban las migrañas y los espasmos estomacales. Una de esas noches escribí mi testamento. La carta, que empezaba con un «Solicito algunos favores», decía en qué cajón de mi escritorio guardaba las cartillas de ahorro, la póliza del seguro y el contrato de alquiler del apartamento, a cuánto ascendía el dinero que tenía, lo que quería que se hiciera con él y a quién le dejaba lo que quedase. Sin embargo, todavía seguía en blanco el nombre de la persona a la que le encargaba todos esos favores, pues no tenía la certeza de a quién podría encomendarle semejantes molestias. Agregué unas líneas especificando el monto de la gratificación que le dejaba, además de expresarle mi agradecimiento y mis disculpas, pero no pude escribir ningún nombre en el espacio reservado al destinatario de la carta.
Lo que me obligó a levantarme de esa cama en la que permanecía tumbada fue precisamente el sentido de la responsabilidad hacia ese destinatario desconocido que se haría cargo de los asuntos que yo dejara pendientes. Con algunos amigos en mente como posibles candidatos, empecé a ordenar mis pertenencias. Debía deshacerme de las botellas de agua vacías que se acumulaban en la cocina, así como de las prendas de vestir y de la ropa de cama que no serían más que un quebradero de cabeza, además de los diarios y las agendas personales. Por primera vez en dos meses, me puse las zapatillas y salí por la puerta del apartamento cargada con sendas bolsas de cosas para tirar en las manos. Como si viera el mundo por primera vez, contemplé el sol de la tarde cayendo a raudales sobre el pasillo orientado al oeste. Mientras tomaba el ascensor, pasaba junto a la portería y atravesaba el complejo de apartamentos, me sentí como una espectadora, como quien contempla por primera vez el mundo de los humanos y siente el clima y la humedad del entorno y la fuerza de la gravedad.
Al volver a casa, en lugar de seguir empaquetando los objetos para tirar que estaban en el salón, me metí en el baño. Sin quitarme la ropa, abrí el grifo del agua caliente y me que dé sentada bajo la ducha. Todavía recuerdo la sensación de los azulejos bajo las plantas de los pies, el vapor cada vez más denso, la camiseta empapada y pegada a la espalda, el agua caliente chorreando por el largo flequillo y bajando por el mentón, el pecho y el vientre.
Salí del baño, me quité las prendas mojadas y encontré algo que ponerme en la pila de ropa que pensaba desechar. Doblé dos billetes de diez mil wones, me los metí en el bolsillo y salí del apartamento. Me dirigí a una casa de gachas de arroz que había detrás de la estación del metro y pedí el plato más suave que había en el menú. Mientras comía despacio las gachas calientes, las personas que veía pasar al otro lado del cristal se me antojaron débiles, como a punto de romperse. Entonces caí en la cuenta de lo frágil que es la existencia humana; de lo fácil que se quiebran y desgarran la piel, los órganos, los huesos y la vida. Todo por una decisión. Así fue como la muerte pasó de largo. Como un asteroide que no colisiona con la Tierra por una diferencia angular ínfima, la muerte pasó por mi lado a una velocidad vertiginosa, sin la menor vacilación o remordimiento.
*
No me había reconciliado con la vida, pero debía seguir adelante. Tras más de dos meses de encierro y alimentación deficiente, había perdido mucha masa muscular. Para lograr romper el círculo vicioso de migrañas, espasmos estomacales y analgésicos con alto contenido en cafeína, debía comer con regularidad y hacer ejercicio. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera proponerme estos cambios, llegó el calor. El día que la temperatura máxima superó la temperatura del cuerpo humano, probé a encender el aire acondicionado que se había dejado el anterior inquilino, pero no funcionaba. Después de muchos intentos logré contactar con el servicio técnico, pero, debido al gran número de solicitudes de reparaciones que estaban recibiendo por la ola de calor, no iban a poder venir hasta la segunda quincena de agosto; y comprar un aparato nuevo resultaría casi imposible por la misma razón.
Lo prudente hubiera sido acudir a algún sitio con aire acondicionado, pero no me apetecía ir a una cafetería, biblioteca, banco o cualquier otro lugar con mucha gente. No me quedó más alternativa que tumbarme en el suelo del salón para refrescarme, darme frecuentes duchas frías para evitar que se me taponaran los poros y sufrir un golpe de calor, y salir de casa a eso de las ocho de la tarde, cuando bajaban algo las temperaturas, para alimentarme con gachas de arroz. La refrigeración del restaurante era increíblemente agradable y, debido a la diferencia de temperatura y humedad con el exterior, el escaparate se empañaba como si fuera invierno. Al otro lado del cristal, muchedumbres con ventiladores de mano apuntando a sus caras pasaban por aquella calle abrasa dora que parecía que no fuera a enfriarse jamás, la misma que tendría que recorrer un rato después para volver a casa.
Una noche salí del restaurante sintiendo en la cara las bocanadas de aire caliente que despedía el asfalto recalentado y me paré delante del semáforo. Debía añadir algo más a esa carta en cuyo sobre había escrito «Testamento» con rotulador negro y que aún no tenía destinatario. Mejor aún, iba a escribirla de nuevo desde el principio y de una manera totalmente diferente.
*
Pero, antes de escribirla, debía responderme algunas preguntas.
¿Dónde comenzó a desmoronarse todo?
¿Cuándo se torcieron las cosas?
¿Qué brecha o rotura fue el punto de inflexión?
Sabemos por experiencia que, al marcharse, algunos sacan su cuchillo más afilado para clavárselo al otro donde más le duele. Y que saben exactamente cuál es ese sitio porque conocen a esa persona mejor que nadie.
No quiero vivir como tú, doblegada por la mitad. Si te dejo es porque quiero vivir, vivir como es debido.
*
Empecé a sufrir pesadillas en el invierno de 2012, en la época en que leía los materiales de archivo para escribir mi libro sobre aquella ciudad. Al principio eran solo sueños violentos.
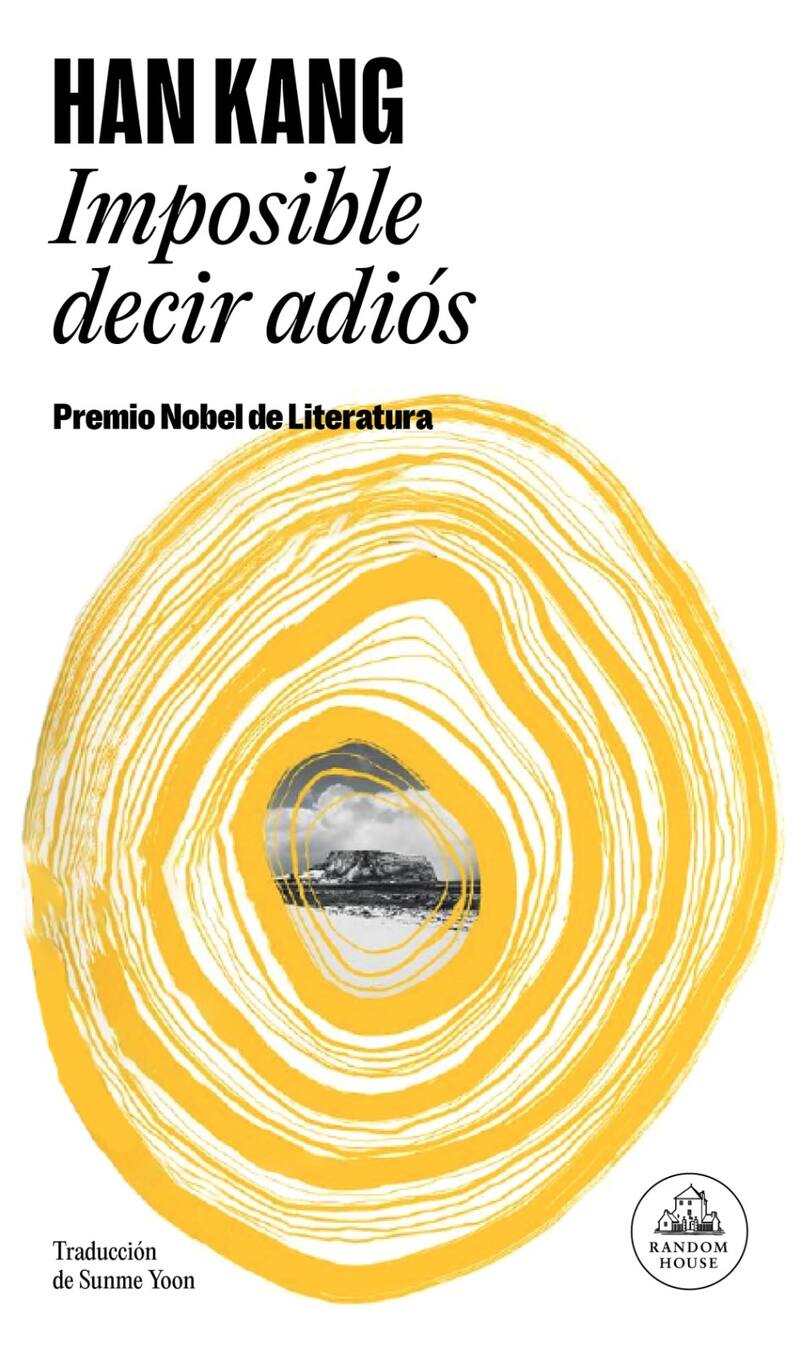
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.



















