Ahumada, los ambulantes y el historiador
Juan José Martínez, estudioso de la economía en el Chile tardocolonial, publicó en 2022 un libro sobre el comercio en Santiago entre 1773 y 1810. Días atrás, una caminata por el céntrico paseo peatonal le permitió conectar pasado y presente, con el comercio callejero como hilo común.
Exinstitutano, Juan José Martínez (43) pasó buena parte de su vida escolar a metros del Paseo Ahumada. Hasta pocos años antes de que naciera este doctor en historia económica por la Usach, la “cuadra de los Ahumada” de tiempos coloniales era una calle más de un centro que perdía lustre frente a Providencia y otras comunas, hacia donde se trasladaba una parte no menor del comercio y otras actividades económicas.
Sin embargo, durante la alcaldía de Patricio Mekis (1976-79) se produce una “resurrección” céntrica cuya guinda fue la transformación de la vía vehicular en una peatonal. Esa vitalidad de las cuatro cuadras más caminadas de la ciudad es lo que solía conocer Martínez.
El académico ha vuelto muchas veces al lugar desde esos años colegiales. Por ejemplo, en la época en que se recibió de ingeniero comercial por la U. de Chile y en aquella que lo vio trabajando en el Departamento de Cuentas Nacionales y en la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central, paralelamente a su formación como historiador especializado en cuestiones laborales y presupuestarias de fines de la Colonia. Ha vuelto un montón de veces al lugar, pero el miércoles 18 de enero fue un poco distinto.
Ese día, a las 11 AM, fue convocado a encontrarse con La Tercera en la esquina poniente de Ahumada con Huérfanos, allí donde un “Se Arrienda” da cuenta de que el restorán McDonald’s del lugar ya no está -aunque subsiste la marca gracias a un expendio lateral de helados-, mientras en la esquina poniente hay una farmacia “blindada”, como en los días posteriores al estallido. La última vez que había caminado por el lugar, poco después de publicar su primer libro en solitario (Comercio interior de Santiago de Chile a fines del período colonial, 1773-1810), fue a principios de noviembre, aunque en otro horario. Esta vez recorrería el paseo hasta Plaza de Armas y un poco más allá, tendiendo puentes entre momentos históricos. Especialidad obliga.
El mencionado pendón de arrendamiento en McDonald’s, junto a otros de su tipo que asomaban junto a grafitis disruptivos entre Alameda y Moneda, no dejaron de llamar su atención. Guardando las proporciones, dice, es como si estos avisos empezaran a florecer en la 5ª Avenida de Nueva York. “Cómo será el resquemor ante la inseguridad del centro”, agrega, “que esos lugares emblemáticos de comercio están cerrados y en arriendo hace ya un tiempo”.
Lo que sigue, para el historiador, es ver qué hay de continuidad y qué hay de quiebre con el pasado (económico) del sector. Y mientras transita en dirección de la Plaza de Armas toma temprana nota de la presencia significativa de comerciantes informales, extranjeros y nacionales (aunque creía que iba a encontrar más de los primeros).
El conjunto semeja una feria y ocupa la franja central del paseo, ofreciendo lo que el lector pueda imaginar: parchecuritas, cigarrillos, cortaúñas, mascarillas, pins, muñecos de Peppa Pig, cuarzo y otras piedras, atrapasueños, almohadones, relojes, bisutería, anteojos de sol, vestuario de toda especie y no pocos alimentos y bebestibles.
Incluso la “pasarela interior” que los ambulantes dejan a los peatones puede verse interrumpida, entre Agustinas y Huérfanos por un balde de plástico dado vuelta y sobre el cual hay un cartón con una leyenda –”Se graban placas para mascotas”- acompañada de tiernas imágenes de cachorros y de una flecha roja que apunta en dirección a un pequeño stand... con las señaladas placas.
Asimismo, puede asomar un improvisado puesto de papel de regalo en el que despunta un aviso rojiblanco que ofrece un servicio de fletes. Todos son ambulantes, en tanto ocupan un bien de uso público. Eso sí, y conforme a decisiones municipales de años y décadas recientes, algunos tienen permiso y patente (los que están sobre ruedas, por lo pronto), mientras otros, la aparente mayoría, no tienen nada de eso y son, propiamente, ambulantes ilegales.
Contra el bien común
El comercio callejero, observa el historiador, se ha considerado un problema desde los días de la fundación de Santiago (1541) y la pronta creación del Cabildo que administró la urbe durante la Conquista y la Colonia. Y así se le vio, en un principio, por estar fuera de un sistema articulado en torno a una concepción del bien común que no se avenía con la reventa de productos: “Eso no era bien visto, porque había una usura en la reventa, y esa usura iba también de la mano de una desregulación de los precios, mientras el comercio establecido estaba regulado, y no solamente el comercio, sino todo el sistema económico”.
Adicionalmente, prosigue Martínez, había una cuestión fundamental: estos comerciantes “tampoco tributaban, a diferencia del comercio establecido y de toda una serie de otros agentes del sistema económico de la época colonial. Al no tributar, no participaban de este sistema que procuraba el bien común y, por tanto, la utilidad general”. Históricamente hablando, ese ha sido “el elemento más persistente” a lo largo de los siglos, sin perjuicio de que hoy pueda haber otros factores que inquieten más al común de los ciudadanos, como la inseguridad o el desaseo.
Las cocinerías y fritanguerías, así como la venta de alpargatas y ojotas, eran parte de un ámbito en el que se movían “tendaleros”, “cajoneros” (que compraban y revendían en un mismo lugar, instalados sobre cajones), “baratilleros” (que se instalaban con lo que hubiera) y “regatones”, o “mercachifles”, que se hacían de frutos y legumbres en las haciendas cercanas para revenderlos en la ciudad y que en las noches santiaguinas aprovechaban de reducir productos obtenidos del robo.
Una disposición del Cabildo de Santiago planteaba en 1767 a este respecto: “No han de ser comprendidos por vendedores todos aquellos que callejean y pregonan sus efectos por la calle, ni tampoco los que venden aloja, dulces, helados y otras semejantes menudencias (…)”. Ello dejaba al margen de la ley (y, por tanto, en situación de ser perseguido y erradicado) a todo el comercio ambulante. Eso sí, los informales integraban una red amplísima de abasto y distribución que resultaba muy difícil de delimitar.
A este respecto, “hay un punto de inflexión, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, cuando se produce una renovación urbana que tiene que ver con una idea ilustrada del ser humano: del conocer, pero también del ser agente del propio futuro, del propio progreso”, añade Martínez. “Y eso implicaba renovar la ciudad, embellecerla. Desde ese punto de vista, también el comerciante ambulante quedaba fuera, porque era parte de esta suciedad que estaba al lado del comercio establecido”.
En 1757 se instala en la Plaza Mayor (actual Plaza de Armas) la Casa de Abastos, que “tiene la lógica de ordenar un poco el desorden que había”. Con el tiempo, “Santiago entra en un momento de progreso muy grande: hay un impulso urbano de la construcción, por lo que todo mestizo que llega a la ciudad se emplea en la construcción, gana plata y, por tanto, hay circulación de moneda, hay compra y venta en los negocios, pero también en la calle”.
Ya hacia 1820, “cuando la cosa no da para más”, O’Higgins traslada la Casa de Abastos al actual Mercado Central, “que hasta ese entonces era como el patio trasero de la ciudad. El comercio ambulante también está ‘barnizado’ por esta idea del poco ornato que se ve en las calles, incluso por la poca salubridad. Es como agregarle una segunda capa”.
Semejanzas y diferencias
La tarea de fiscalización recae actualmente en inspectores municipales, Seguridad Ciudadana y, llegado el caso, en Carabineros. La caminata del miércoles 18 no da cuenta de ninguno de estos funcionarios, excepto cuando se ha cruzado la Plaza de Armas y comienza Puente, la continuación de Ahumada hacia el norte, que ha sido siempre un mundo distinto del de Ahumada: más cosmopolita, más popular, con más comercio callejero.
Hecha esta constatación, expone Martínez la histórica preocupación municipal al respecto. Hacia fines del siglo XVIII, cuenta, “había para estos efectos unos 12 alguaciles, a quienes se pagaba unas dos o tres veces el sueldo mínimo. Eventualmente, era para mandar a los ambulantes a la cárcel, porque lo que hacían tenía asignada una pena. Pero ¿cuál fue la lógica? Decir, ya no podemos con esto, se quedó corta la Casa de Abastos: movámoslos hacia un lugar donde les podamos dar un poco más de espacio, donde exista la infraestructura”.
En primera instancia, ese fue el Mercado Central. Después, con el Puente de Cal y Canto (inaugurado en 1780 y demolido en 1788) se habilita La Chimba, al otro lado del Mapocho, donde llegaban los chacareros de la zona norte y donde también había un comercio. Ahí es donde nacería la actual Vega Central. La idea era “correr al otro lado del río” este comercio ambulante considerado insalubre y sucio.
Y acerca de estos temas está discurriendo el historiador económico cuando se le ocurre usar como ejemplo de lo que dice la práctica de un ambulante instalado casi al llegar a Compañía: acaba de comer en uno de esos envases de plumavit en que circula la comida para llevar. Lo ha dejado por ahí, relativamente cerca suyo. Testigo involuntaria de esta entrevista, una “vecina” suya, ambulante como él, recoge prontamente el envase para llevarlo a la basura. Que no se falte al decoro.
Porque aseo, higiene y ornato son y han sido tema, con distintos énfasis y en momentos diferentes. Hoy, en tiempos de inflación y de flujos migratorios significativos, no asoman en principio como los más acuciantes (aun si complementan una cierta degradación urbana). La diversidad de los participantes y su mayor número, así como el desborde de la actividad -lo que en algunas estaciones de Metro llevó a dificultar el tránsito de pasajeros por los propios andenes- generan un cuadro que marca continuidades y quiebres.
Por un lado, hace poco en Coquimbo, y muchas veces en Santiago mismo, ambulantes agrupados han acordado con las autoridades su traslado a lugares limpios y regulados donde trabajar, pagando impuestos por ello. Por otro, fenómenos como la inflación “hacen que la gente necesite más dinero para pasar el día a día”. Y que el comercio callejero asome como opción.
El alza del IPC y otros factores inciden, adicionalmente, en que haya hoy inmigrantes que están “fuera del sistema, ejerciendo una actividad que también debe ser muy consistente con lo que realizaban en sus países de origen. Porque en muchos de estos países, hacia el norte, el comercio callejero es una realidad. Uno va a México y come en la calle. Lima está un poco más como era Santiago antes, pero en La Paz, en Quito y en las ciudades colombianas ves mucho comercio ambulante”.
¿Qué tanto conversa todo lo anterior con la percepción de inseguridad? No es algo sobre lo cual el investigador ofrezca cifras ni conclusiones. No es su área, más allá de que tenga alguna idea o de que haya visto, como casi todo el mundo, el video viral de dos niños blandiendo cuchillos en Ahumada con Agustinas, a fines de noviembre.
Entiende, por último, que el caso de este paseo es más benigno a este respecto que el de otras arterias y sectores capitalinos, al menos con luz de día. Pero de que Ahumada está distinta, lo está.
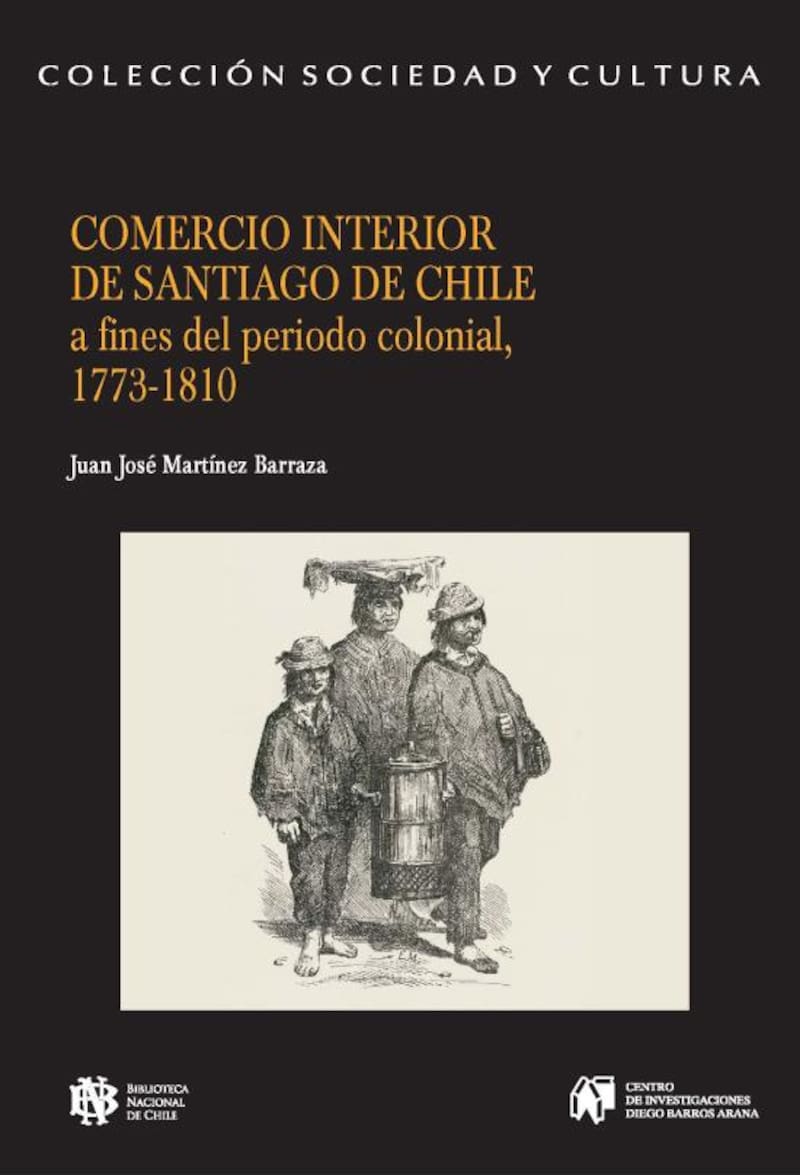
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.


















