
Derechos sociales y cambio a la Constitución Política
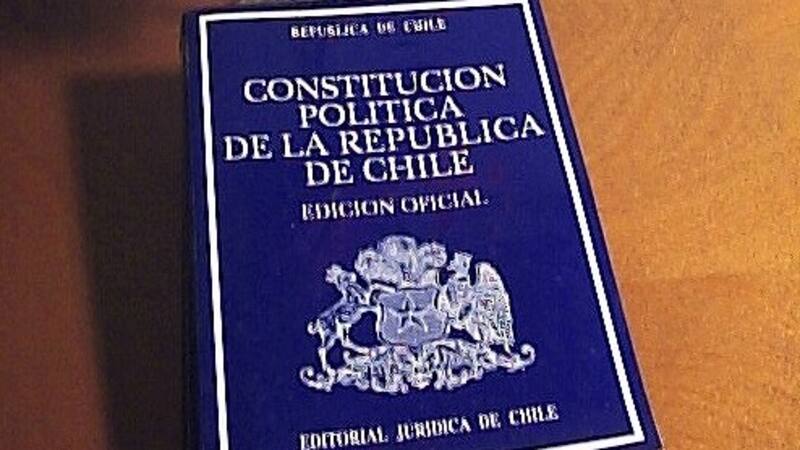
Rodrigo Poyanco es investigador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae
Puesto que una gran parte de la discusión sobre la necesidad de un futuro y eventual proceso constituyente en Chile gira sobre la relación entre la actual Constitución Política y la insatisfacción de determinadas demandas sociales, la cuestión de fondo a dilucidar es si ese muy promocionado cambio constitucional, y la inclusión de esas aspiraciones bajo la forma de derechos en una nueva Carta fundamental, tendrán un impacto real en la satisfacción de aquellas necesidades; y, por tanto, si ello justifica el comienzo de tamaño proceso de reforma institucional.
Nosotros creemos que no puede afirmarse —como algunos hacen—, una relación necesaria y automática entre la Carta fundamental o su cambio, y la existencia de políticas sociales satisfactorias. Contra lo sostenido por los promotores de aquel proceso, una Constitución no es, en primer lugar, una colección de aspiraciones sociales y políticas —aunque, en principio, nada impide incluirlas— sino, antes que nada, una norma jurídica, destinada a un fin específico: limitar el poder del Estado. Aunque esto es lo que explica su importancia como la norma suprema de cualquier ordenamiento estatal, es también lo que limita de forma decisiva su eficacia cuando se trata, no ya de solucionar conflictos jurídicos en el ámbito de lo Político —su principal misión—, sino problemas económico-sociales que afectan a toda la población.
Para entender esto, primero debemos despejar cómo operan los principios del constitucionalismo social, que es la forma en que el constitucionalismo contemporáneo enfrenta esa clase de problemas. Las normas típicas de aquel constitucionalismo (principios de Estado social o igualdad material, derechos sociales prestacionales, etc.), cuando existen, tienden a tener naturaleza finalista (I. de OTTO). Eso quiere decir que, incluso en aquellos casos en que esas normas avanzan a un cierto detalle del fin que establecen (p. ej., “el logro de una sociedad más justa”, la creación de un “servicio nacional de salud”, el establecimiento de la “educación primaria gratuita”, etc.), más que generar directamente derechos a beneficios sociales, lo que hacen es plantear un objetivo social.
Sin embargo, el logro de esa clase de objetivos es, necesariamente, una cuestión poliédrica (técnica, presupuestaria, ideológica, etc.), que no se agota en caso alguno con la mera formulación de aquellos preceptos en la Constitución. Entre la norma constitucional que ordena aquellos objetivos y la concreción de los beneficios sociales que se esperan de ella, existe un paso ineludible, cual es la necesaria implementación de los medios técnicos, jurídicos y económicos que son necesarios para llegar a esos objetivos. Esos medios son las políticas sociales, formalizadas en las leyes y reglamentos dictados por las autoridades representativas para definir tanto los respectivos beneficios sociales, como sus beneficiarios. Una enorme mayoría de las constituciones serias, en el Occidente democrático, han reconocido esta limitación cuando establecen explícita o implícitamente, respecto de las normas del constitucionalismo social —cuando son incluidas—, que éstas generarán los beneficios directamente exigibles al Estado o a particulares que se esperan de ellas, solo a través de aquella normativa legal o administrativa; no antes.
Por eso, antes de morder la tentadora manzana constitucional que se nos ofrece, lo esencial es tener todos los datos sobre la mesa. El gran problema del fundamento presentado como razón de este proceso constituyente, nunca bien explicitado por sus promotores, es que en cada sociedad habrá mejores o peores derechos sociales no solo, ni únicamente, en función de lo que disponga la letra de la Constitución, sino más bien –y mucho más directamente— en la medida de las buenas o malas políticas que se establezcan para implementarlos. Por eso es que la vigencia por 103 años de la Constitución de México, frecuentemente celebrada como uno de los monumentos al constitucionalismo social —aunque dio cobertura a una dictadura de partido único por más de 70 años—, no ha impedido que la pobreza y el narcotráfico se ensañen con ese país. La falta de derechos sociales en la actual Constitución alemana (explicada por el fracaso de otro “monumento” del constitucionalismo social, la Constitución de Weimar) tampoco ha sido óbice, hasta hoy, para que Alemania tenga uno de los mejores estados sociales a nivel mundial, consagrado solo en leyes y reglamentos (una de las causas de la masiva inmigración a ese país, incluso desde otros países de Europa). Inglaterra carece incluso de una Constitución escrita y, sin embargo, es el origen y modelo del Welfare State. En Latinoamérica, numerosas constituciones de nuestros países hermanos tienen, o bien derechos sociales, o bien un principio de Estado social, o ambos. Huelgan aquí más comentarios. Finalmente ¿cuál era el nivel de vida en Chile durante la vigencia de la Constitución Política de 1925, que en su último texto aseguraba un servicio nacional de salud o un derecho a la seguridad social con contenidos mínimos?
En todos estos casos, a pesar de los diferentes tiempos, culturas y lugares, solo una regla parece repetirse, tenaz y obstinadamente: lo determinante del éxito o fracaso de un país, en materia de justicia social, no parecen ser las disposiciones sociales de una Constitución Política (ni, ciertamente, las opiniones de algunos jueces o juristas) sino la mejor o peor calidad de la legislación social adoptada a su amparo. De ahí también que la revisión de esas mejores o peores políticas debiera centrarse en la modificación de las leyes y reglamentos respectivos, y no, necesariamente, en la reforma de la Carta fundamental. Lo que ha determinado la situación social en Chile, para bien o para mal, han sido las políticas sociales, su interacción con las demás políticas y, ciertamente, los políticos que las adoptaron; no, por tanto, la Constitución.
A mayor abundamiento, nuestra Carta fundamental (en particular, su conocido principio de subsidiariedad) tampoco impide ni ha impedido nunca una mayor participación del Estado en la prestación de beneficios sociales, como lo ha demostrado, incluso ahora, la batería de políticas adoptadas por nuestras autoridades con ocasión de la pandemia. Lo que sí impide nuestra Constitución Política es el monopolio del Estado sobre esas actividades, para permitir la acción de la propia sociedad y evitar lo que Benda llamaba la “burocratización de la existencia”: la dependencia total de los ciudadanos de la burocracia estatal; más pronunciada —nos permitimos agregar nosotros— mientras más orwelliana sea la ideología interesada en ella.
Pero entonces ¿existe alguna relación más directa entre una Constitución Política y el desarrollo social de un país? En nuestra opinión, sí, aunque no en el sentido esperado por cierta doctrina. La experiencia mundial parece mostrar que la existencia de altos niveles de desarrollo y bienestar material en una Nación tiene mucha mayor relación con su estabilidad política, jurídica e institucional, y con la defensa de derechos y libertades tradicionales, que con la consagración o no de derechos sociales. En nuestro entorno hemisférico, p. ej., los grandes procesos de migración no parecen producirse desde EE.UU. a la social y populista Latinoamérica, sino al revés. Nuestro propio país —este largo y angosto infierno neoliberal—, rodeado como está de países con constituciones de estado social e, incluso, de regímenes socialistas, se ha transformado en un importante destino de inmigración. Al contrario, en nuestro continente no parecen haber demasiados interesados —ni aún dentro de Venezuela— en asegurar su nutrición en base a la seguridad alimentaria garantizada por el art. 305 de su flamante Constitución bolivariana.
Pues bien: aquella estabilización institucional y defensa de libertades es lo que, en nuestro país, ha realizado la actual Constitución Política. A normas de ese tenor, por ejemplo, corresponden la mayoría de aquellos preceptos —tales como las exigentes normas de quórum diferenciado para ciertas leyes y para la reforma constitucional, determinados derechos o la existencia de un Tribunal Constitucional— que los partidarios de ciertas ideologías radicales en Chile denuncian como los “cerrojos” institucionales consagrados por esta Carta Fundamental. Ciertamente que lo son, pues, como previó Bockenförde, y como lo muestra Sudamérica hasta hoy, tiranos e ideologías sanguinarias suelen comenzar su camino de horror demoliendo (en nombre de la justicia social, la igualdad de clases u otros objetivos de fondo), no la pobreza o la desigualdad, sino las barreras constitucionales que les impedían hacerse con el poder, para terminar triturando, en definitiva, a la sociedad y al individuo. Ellos y sus partidos ciertamente han probado ser la amenaza más temible a la vida, a los derechos (y al bienestar social) de poblaciones enteras.
Por eso, la pregunta esencial, que cada chileno deberá responder en octubre, no es si un nuevo documento constitucional puede reflejar o recoger las aspiraciones sociales insatisfechas de toda la población o una parte de ella. Por descontado está que un papel en blanco admite, en la forma de una lluvia de derechos sociales, la formulación de sueños y pretensiones de la más variada índole. La verdadera pregunta que debe interesar a nuestros compatriotas es si el gravoso e incierto proceso constituyente que se nos propone, de verdad podrá satisfacer esas aspiraciones; y si vale la pena, en consecuencia, trocar nuestra Constitución —que, al final del día, ha contribuido de forma seria a nuestro desarrollo, sin sacrificar nuestra libertad—, por un procedimiento cuyas principales coordenadas y resultados aún se desconocen y que, a mayores, promete un resultado (la justicia social) que, por su propia naturaleza, no puede asegurar; al menos no directamente.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
6.













