La juventud es un constructo social, pero ¿qué es ser joven?
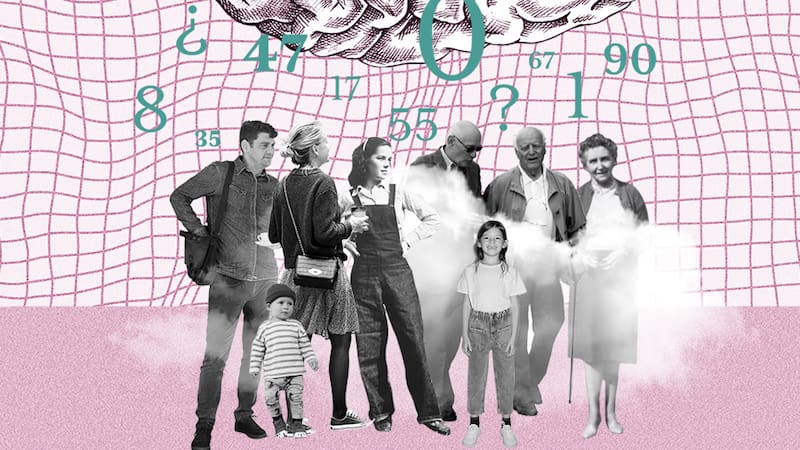
¿Cuándo una persona deja de ser joven? ¿Quiénes conforman a ese grupo llamado ‘juventud’? Son preguntas que pueden tener distintas respuestas, dependiendo de quien las conteste. ¿Es bueno ser joven? En su editorial de abril de 2017, la revista Diálogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con base en Guatemala, postulaba que lo que conocemos como juventud es algo que se ha ido construyendo socialmente, y que está fuertemente vinculado a aspectos históricos, sociales y culturales. Y es que ser joven hoy no es lo mismo que haberlo sido hace 30 años, mientras que ser parte de la juventud rural de un país tampoco es comparable con serlo en una zona urbana. Lo mismo pasa desde una mirada económica, e incluso de género.
“La juventud es una construcción social, pero no es una sola”, asegura el filósofo y académico de la Escuela de Sociología y Centro para las Humanidades UDP, Martín Hopenhayn, y agrega: “Así como hay muchas juventudes, porque hay muchas identidades juveniles marcadas por género, nivel socioeconómico, capital cultural e incluso ondas, hay muchas construcciones sociales de la juventud”. Según el especialista, son tres las principales construcciones que se hacen de este segmento, siendo el primero el etario, donde se considera que la juventud abarca entre los 15 y 29 años. “Para los estudios demográficos y políticas públicas, la juventud tiene un punto de inicio y final, lo que es arbitrario pero coincidente con el largo proceso de autonomización, en el que la persona se va emancipando de la familia de origen y construye hogar y familia propios”.
Desde esta mirada es que se da paso a la segunda construcción social, bajo la cual la juventud tiene relación con un término de los estudios, el ingreso al mundo laboral y a ser una persona productiva que genera ingresos suficientes para independizarse. O sea, una construcción de autonomía.
Pero el tercero y predominante desde un enfoque de sociedad, tiene que ver con el concepto de generaciones. “Esto implica que entre una generación y la otra hay cambios culturales, cambios en la modernización de los países, en el nivel educativo promedio, y en la forma de construir parejas y familias”, dice Hopenhayn y complementa: “Se construye por una diferencia de valores, prácticas y sensibilidades respecto de la generación que los precede, de los adultos”.
Y es aquí donde la juventud se presenta como una moneda de dos caras. Porque existe una construcción social positiva de la juventud, pero también hay una que es negativa, y ambas conviven de manera curiosamente equilibrada. “La positiva es que es la generación del recambio y que será más productiva que los adultos, que va a tener más educación y participar en un mayor desarrollo tecnológico. Por su vitalidad, plasticidad y lozanía, viven un momento en que todos quisiéramos vivir. Todos queremos ser jóvenes. Encarnan la belleza, el descubrimiento y son la generación que supuestamente va a tener mayor conciencia de las necesidades ambientales”, plantea Hopenhayn, y complementa con el otro lado: “Es un grupo de riesgo, siendo el que más muere por accidentes y violencia, pero además son un riesgo para terceros por sus conductas irresponsables. Se considera que la juventud tiene valores débiles, que tiene dificultades para tolerar la frustración, que se mueve por emociones violentas, que es excesivamente individualista. Entonces la juventud de hoy encarna ese doble signo, por un lado la promesa de un futuro mejor y por otro, la amenaza de una generación irresponsable”.
Las investigadoras y colaboradoras de distintas agencias para las Naciones Unidas, Lydia Alpízar y Marina Bernal, concluyen en su texto La construcción social de las juventudes, que cada categorización de cualquier generación, pero especialmente de la juventud, cae en cinco características importantes a considerar, especialmente teniendo en cuenta las distintas entidades de la sociedad que las crean. En primer lugar, son homogeneizantes, pues se asume que “las personas jóvenes tienen características, necesidades, visiones o condiciones de vida iguales y homogéneas”, sin tomar en cuenta la diversidad de juventudes que existe.
También son estigmatizantes, porque se construyen a partir de estereotipos y prejuicios. “A partir de considerar determinados estigmas sobre las personas jóvenes como ‘naturales’ o como dados, se desarrollan investigaciones que permiten la confirmación ‘científica’ de dichos prejuicios”, escriben Alpízar y Bernal. En tercer lugar son invisibilizadoras de las mujeres jóvenes, pues “se asume que están contenidas en el genérico ‘jóvenes’, por lo que al hacer afirmaciones sobre ‘la juventud’ no se toman en cuenta sus especificidades y la diversidad de condiciones en las que viven”.
Siguiendo la línea de género, las investigadoras dicen que estas categorías y construcciones son desvalorizantes de lo femenino, porque cuando se pretende dar cuenta de la realidad de los jóvenes “se hace a partir de aquellos aspectos que tienen que ver con sus roles tradicionales de género. Cuando se nombra a las mujeres jóvenes, en la mayoría de los casos es para reproducir las condiciones de desigualdad genérica de las que son objeto”.
Son también negadoras de la subjetividad de quien investiga, pues “son pocas las personas que realizan investigaciones sobre juventud, que trabajan, reconocen y dan cuenta de manera explícita de la carga subjetiva desde la cual realizan su trabajo”. Y por último, son adultocentristas y legitimadas desde el mundo adulto.
Por su parte, Hopenhayn asegura que es imposible hablar sobre la construcción social de la juventud sin mencionar algo que pareciera ser transversal a todas las juventudes de la generación actual, y que está relacionado a una palabra o concepto cada día más de moda (para bien o para mal): “Hay una respuesta de toda la juventud, que es que responde a la construcción social que se hace de ella deconstruyéndose a si misma. Entonces dicen ‘de alguna manera voy a deconstruirme, sacarme de encima todas esas categorías que he interiorizado respecto a quien soy, y decidir sobre mi propia identidad, desde la vocación hasta la identidad sexual’”.
Sin contar esto último, parece imposible hablar de algo que englobe a todos los jóvenes. ¿Por qué lo sería la edad, si para muchos y muchas la juventud es una sensación, un tener energía y ganas de hacer cosas nuevas que no tiene fecha de vencimiento definida? Y si hablamos de autonomización, ¿qué pasa con las clases económicas más vulnerables, donde no existe la opción del estudio o especialización, y deben independizarse antes? ¿Dejan de ser jóvenes cuando empiezan a generar ingresos?
Y es variable bajo el concepto de género también, con las consecuencias que eso implica. Porque tenemos más confianza en un abogado de 30 que en una abogada de la misma edad, a quien consideramos “muy joven”. Lo mismo con tantas otras profesiones.
La juventud como un concepto que englobe a un grupo universal de personas no existe ni debería existir, pues silencia y marginaliza a quienes no entran dentro de esos parámetros. Hay tantas juventudes y experiencias de juventud como los hay jóvenes, así que si alguna vez te preguntas qué tan joven eres, la mejor respuesta que te puedes devolver es: ¿Según quién?.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¿Vas a seguir leyendo a medias?
Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE


















