Perder un hijo

“Ese 2020, el año que parecía que para todos iba a ser el peor de la vida, para mí se veía diferente. Al poco tiempo de que se supo que la pandemia por Covid-19 iba a ser un problema a nivel mundial, mi marido y yo nos enteramos que estaba esperando a Raimundo.
Estábamos felices porque, si bien ya teníamos dos hijos más grandes de 7 y 3 años, queríamos una familia grande y buscábamos el tercero. Casi un año antes de enterarme que Raimundo llegaba a nuestra familia, había tenido una pérdida de una guagua a las 8 semanas así que, esta vez, con mi marido prometimos quedarnos con la noticia como un secreto hasta que se cumplieran los tres meses; ese hito que todos consideran como una tremenda señal de que el embarazo va. Que tu guagua viene en camino, incluso yo, con dos embarazos previos y a mis 37, así lo creía también.
Sigue leyendo más historias en Paula
Vivimos unos meses increíbles en el encierro que golpeó duramente a muchas otras personas. Nosotros, si bien nos preocupamos de aislarnos y ser cuidadosos con el tema del virus, pasamos todo el año en función de Rai. Nos costó harto llegar al nombre y entre los 4 en la mesa a la hora de la comida, teníamos pequeños debates de qué nombres seguían como posibles candidatos para la guagua y cuáles no. Finalmente, después de algunos ires y venires llegamos a Raimundo y, desde muy temprano esa guagüita que esperábamos ya tenía nombre y era un hermano más.
El vínculo que pude formar con mi guagua en la burbuja que nos dio la cuarentena fue único. Mis hijos, que no estaban yendo a clases presenciales, también pasaban mucho tiempo con él: le hablaban, le sentían y lo escuchaban moverse. Hasta el final Rai fue una guagua que iba creciendo sana. Yo seguí asistiendo a todos mis controles con el mismo doctor que me había atendido en los embarazos anteriores. Una persona con mucha experiencia y trayectoria en quien yo confiaba mucho —quizás demasiado— y que ya me había acompañado en este proceso dos veces antes.
Otras historias interesantes en Paula
Mi doctor no me habló nunca de complicaciones o riesgos particulares de este embarazo. Al igual que los anteriores, todo iba súper bien. Raimundo crecía y cada vez lo sentíamos más porque, de todas mis guaguas, fue la que más se movía dentro de la guata. Por eso cuando empecé a dejar de sentir esos movimientos en la semana 37 supe que algo estaba pasando. No fue que el Rai dejó de moverse por completo de un minuto a otro sino más bien, sentía que cada vez lo hacía menos, con menos fuerza, como si su energía se fuese apagando. Una tarde, mientras compartíamos en el cumpleaños de un familiar cercano, les dije “No siento a Raimundo”. Mi marido le tocó guitarra (porque no sabemos si por gusto o disgusto ese sonido siempre lo hacía reaccionar) y me dieron algo dulce para comer, pero nada.
En el último control nos habían dicho que todo estaba bien y que, a pesar de mis preocupaciones por el tema de sus movimientos más lentos y menos frecuentes, Raimundo estaba bien. Yo sentía que necesitaba hacer algo pero mi doctor me prometió que todo estaba bien y me dijo que pasara el fin de semana tranquila, que el lunes nos veríamos y tomaríamos una decisión respecto al Rai. Para él no había razón para sacarlo de forma anticipada porque nada le indicaba que hubiese un problema, solo yo, como su mamá, sentía que mi hijo no estaba bien.
No logramos pasar el fin de semana tranquilos y el domingo en la madrugada me desperté de golpe con una sensación muy extraña en la guata. Le dije a mi marido que fuéramos a Urgencias porque Rai definitivamente no se movía. Esa noche partimos a la clínica convencidos de que volveríamos con nuestra guagua en los brazos. No llevamos el bolso que se suele preparar con las cosas que necesitas antes y después del parto, pero en el auto mi marido y yo nos reíamos pensando que iba a tener que hacer el mismo trayecto de vuelta a buscar las cosas porque el Rai iba a nacer en pocas horas.
No te pierdas este especial del cáncer de mama de Paula
En la Urgencia de Maternidad de la clínica me recibió una tecnóloga de turno primero que me puso la banda alrededor de la guata para sentir los latidos de Raimundo. Sin decirme nada se levantó y fue a buscar a una doctora que me dijo que me iban a hacer una ecografía para verlo. Recuerdo ese momento de silencio mientras me hacía la ecografía en el que mi marido y yo estábamos expectantes por saber cuándo nacía nuestra guagua. Hasta que la doctora rompió el silencio con una frase que nunca voy a olvidar: “Espérame un poco que estoy confirmando lo que no te quiero decir”. Ese fue el principio de la tormenta. Con esas palabras, quedamos helados. Porque en ningún momento pensamos que, a estas alturas, y después de toda la seguridad que nos había transmitido el doctor en el último control, algo podía salir mal. La doctora me dijo que mi guagua no tenía latidos, que el Rai había muerto adentro de mi guata y que no tenían ninguna explicación.
Desde ahí en adelante para mí las cosas se vuelven borrosas. Tengo recuerdos de gritar y llorar. De haberle dicho a la doctora que eso que me decía no era posible. Al poco o mucho rato —porque perdí completamente la noción del tiempo— llegó mi doctor. Casi no podía mirarme a la cara y como única explicación me repetía que algo así nunca le había pasado en su carrera. Después de unos momentos él y una matrona que me acompañó me dijeron que lo menos invasivo para mi cuerpo era que siguiéramos con la inducción de un parto natural. En ese momento, en medio del shock, de escuchar a mi marido llorar en el pasillo y pegarle a las paredes, yo solo dije que sí. A todo dije que sí. Y de pronto me vi en la sala de parto en la que íbamos a recibir a nuestro tercer hijo. Me vi pariendo a una guagua que sabíamos estaba muerta.
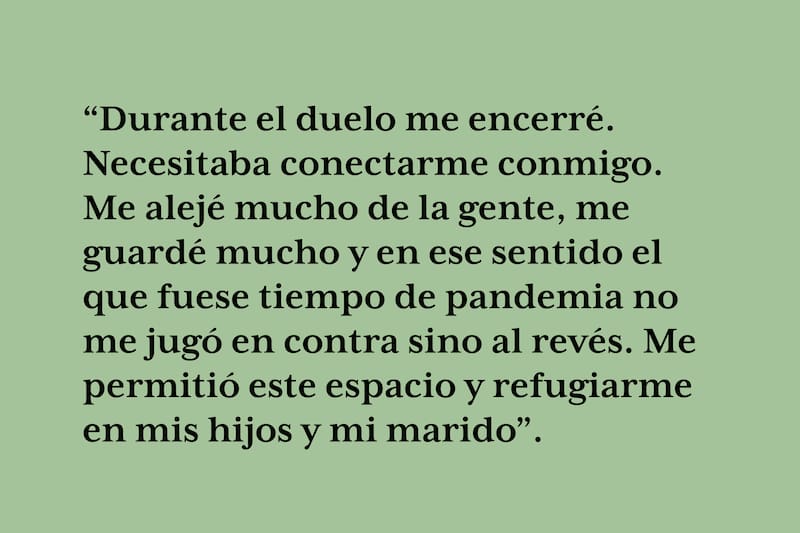
Nunca me voy a olvidar de los gritos que me salieron en ese momento porque no los había escuchado nunca y espero no volver a escucharlos. Eran gritos desgarrados. Nunca había llorado ni gritado así, casi como un animal que llora a su cría. En ese momento nadie pensó qué significaría esta experiencia para mi salud mental. Y, en retrospectiva, la opción de una cesárea quizás hubiese dejado menos heridas emocionales que ver nacer a mi guagua sin vida. Me acuerdo que lo envolvieron en una sábana pequeña y que mi marido lo tomó. Yo dije que no lo quería ver, que no podía. La matrona me insistió y me dijo que me haría bien conocerlo así que mi marido me lo puso en los brazos unos minutos y ahí estaba. Mi Raimundo soñado, querido y esperado por tantos.
Solo me quedé con él unos momentos porque en ese instante el dolor de haberlo perdido, el shock de que la realidad era tan drásticamente diferente a lo que esperábamos hace solo unas horas atrás, el sentir que habíamos llegado a la clínica llenos de vida a traer una nueva vida al mundo y tener que enfrentarme cara a cara con mi hijo muerto, era demasiado fuerte. Lo entregué y ahí comenzó todo un nuevo proceso que nunca pensé vivir: el duelo.
A esas alturas mi suegro ya estaba gestionando los temas de la funeraria y nos habían traído la ropita con la que Raimundo iba a llegar a su nueva casa a conocer a sus hermanos. Nos ofrecieron encargarse ellos de vestirlo o de hacerlo nosotros. Dijimos que queríamos vestirlo nosotros. Con la ayuda de una matrona —porque yo no podía, no sabía cómo tocarlo— le pusimos su ropa y me despedí de mi hijo. Esa fue la última vez que lo vi. Pensando hacia atrás, hoy creo que me lo hubiese quedado conmigo todo el tiempo posible cuando recién nació y cuando lo vestimos para su funeral. Todo el tiempo que pudiese me habría quedado con él. Pero en ese momento el dolor y el shock eran demasiado grandes.
Cuando llegamos a la casa, sin Raimundo, fue nuestra hija de 7 años la que nos abrió la puerta. Me vio sin la guata y sin Raimundo en brazos e inmediatamente preguntó por su hermano. Una de las cosas más difíciles para mí hasta hoy es haber tenido que darles esa noticia a mis hijos porque, siendo todavía tan chicos, pero habiendo formado un vínculo tan fuerte con su hermano, como mamá me rompía el corazón tener que exponerlos a ese dolor de perder a alguien que ya amas incluso sin haberlo visto. En ese momento les explicamos que el Rai había nacido pero que estaba en el cielo. Que no iba a llegar. Mi hija mayor lo tomó muy mal y el más chico tampoco entendía qué estaba pasando, por qué no estaba Raimundo aquí.
Después de esa noche horrible me encerré por completo. Fue otro de los momentos en los que la pandemia para mí no fue una desgracia sino más bien una ayuda. Porque yo no quería ver a nadie. Solo quería estar con mis hijos y mi marido porque sentía que la muerte de Raimundo nos había destruido. Por eso durante el duelo me encerré. Necesitaba conectarme conmigo. Me alejé mucho de la gente, me guardé mucho y en ese sentido el que fuese tiempo de cuarentenas no me jugó en contra sino al revés. Me permitió este espacio para refugiarme en mi casa, en mis niños, en mi marido.
El duelo perinatal es un tema todavía muy juzgado. La gente hace comentarios dolorosos porque no lo ven como si fuese realmente perder a un hijo. Y, finalmente, para una mamá perder a una guagua en gestación es casi más terrible. Porque con mis niños el dolor sería igual de tremendo pero al menos tengo recuerdos, tengo experiencias, vivimos cosas juntos a las que me puedo aferrar para sentirlos presentes. Con Raimundo no tenía nada. Lo buscaba en todas partes y no lo podía encontrar. En ese tiempo fue que comenzamos a hacer terapia psicológica los 4. Los niños por una parte y mi marido y yo por otra. Hasta hoy, tres años después de la muerte de mi Rai, sigo viendo a la misma psicóloga que me acogió en ese momento tan difícil una vez a la semana, sin fallar. Porque hasta hoy es duro que, durante los eventos familiares o en conversaciones cotidianas, la mayoría de la gente no lo considera a él. Y Raimundo para mí siempre fue y será mi hijo. Suelo ser yo la que les recuerdo a los demás que nos demos un momento para pensar en él cuando estamos en algún evento importante, que lo incluyamos aunque no esté físicamente ahí. Y es que, después de buscarlo frenéticamente en muchos lugares, en su ropa, en las cosas que le habíamos comprado, en las fotos del embarazo, finalmente me di cuenta que Raimundo está conmigo siempre.
Después de perderlo inició una transformación que me convirtió en la mujer que soy ahora. Una mujer feliz que, al mismo tiempo vive con una tremenda pena por haberlo perdido. Cuando nos dijeron que Raimundo no tenía latidos pensé que el mundo se había terminado para mí. Realmente sentí que se abría un hoyo negro en el piso y que se lo tragaba todo. Hoy, después de un largo proceso de resignificar esa pérdida, me doy cuenta de que hay vida más allá de la muerte. Cuando comencé a volver a conectarme con otras personas y abrirme un poco más después de la muerte del Rai lo hice de forma muy cuidadosa, muy selectiva. Hoy elijo los espacios en los que quiero estar presente y las personas con las que quiero compartir mi vida con cuidado. Dejé ir esas aprensiones de la Consuelo estructurada y perfeccionista que era antes y aprendí a dejar que las cosas fluyan. Raimundo me enseñó a ver que lo realmente importante no está ahí, en que salga todo perfecto o que todo esté muy bien coordinado, sino que en el tiempo que estamos juntos, independiente de cómo salgan los planes.
Consuelo tiene 39 años.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¿Vas a seguir leyendo a medias?
Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE


















