Kati Haycock: "Chile ha invertido más en igualdad educacional que Estados Unidos"
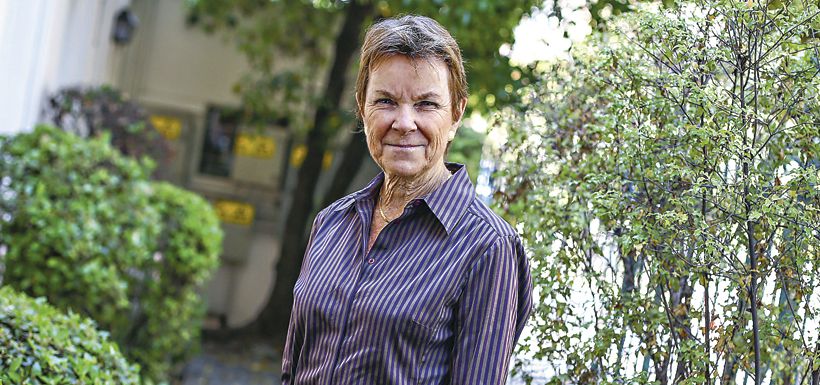
Fundadora y presidenta emérita de Education Trust menciona que en EE.UU. no se trata sólo de desegregar entre niños ricos y pobres, sino también de diferentes nacionalidades. Por ello, señala que Chile debe avanzar en temas de inclusión migrante. "Hay que incluir a quienes llegan para aumentar la productividad del país y evitar que caigan en vulnerabilidad por falta de educación", dice.
Tras crear la organización Education Trust en 1991, la experta educacional norteamericana Kati Haycock se ha dedicado por más de 20 años a mejorar el aprendizaje de estudiantes y encontrar métodos para disminuir la brechas existentes no sólo entre los más ricos y vulnerables, sino también en la inclusión educacional de diferentes razas. Ella visitó Chile hace dos semanas y habló con La Tercera sobre las políticas educacionales.
¿Por qué es importante mejorar en educación?
Primero, porque debemos preparar a los jóvenes a incorporarse al mundo laboral dados los cambios en la economía. Y segundo, cuando piensas en el futuro económico de un país, avanzar es muy importante, ya que el nivel de educación de las personas influye muchísimo en la salud nacional, tanto económica como democrática.
¿Cuál es el error más común que cometen los países al avanzar en políticas públicas sobre este tema?
Recolectar demasiados datos. Eso genera agobio, sobre todo a los profesores. También el no verificar los datos. De repente, una agencia obtiene datos de un colegio y no se preocupa de validar con el mismo establecimiento si son correctos, y aquello se transforma en información falsa. Otro aspecto que la gente olvida es celebrar los avances. La burocracia (evaluadores) sabe de los logros, pero no los profesores, y eso es peligroso, porque se exige a los docentes que trabajen más, pero sin que ellos tengan el conocimiento de si van por el camino correcto.
En Chile, una de las consignas de la reforma educacional es el mejoramiento de la calidad. ¿Cómo se logra? ¿Cómo la medimos?
Las personas hacen la calidad. Esos deben ser el profesor y director del colegio y se mide de muchas maneras. La principal es la capacidad del docente: cuántos títulos tiene y cuál es su desempeño dentro de los programas de desarrollo. Además, recientemente los investigadores nos hemos enfocado en cuánto crece un alumno bajo la tutela de un mismo profesor, porque a veces los docentes que tienen las mismas calificaciones logran distintos resultados en sus alumnos. Los padres son los que más lo notan y los educadores por años se han negado a evaluarse de esa manera.
Frente a un tiempo de cambio y la tendencia de querer resultados inmediatos, ¿cuánto demora un proceso de implementación en políticas educacionales?
A nivel escolar y de un caso en particular, demora entre dos y tres años. Si es a nivel nacional, es mucho más lento. A nivel básico se pueden ver avances a partir de los tres a cuatro años, pero en media, que cuesta más, unos cuatro a cinco años. Los políticos tienden a ser impacientes. A sacar el vegetal de la tierra antes de que esté listo, y por ello matan el proceso. Cuando algo no funciona, lo desechan y eso genera que los educadores queden a mitad del camino, sin participar. Hay que entender que antes de hacer grandes cambios, se debe comenzar por pequeños detalles.
En Chile hay cerca de 77 mil desertores escolares. ¿El uso de datos permite prevenir esta situación?
Los niños no despiertan un día y simplemente deciden que no irán más al colegio. Usualmente, hay advertencias en el camino, como la baja de asistencia y notas. También nos hemos dado cuenta de que los desertores se arrepienten al día siguiente de hacerlo, pero el problema es que nadie se le pregunta después por qué abandonó ni tampoco lo invitan a volver.
¿Cómo ayudarlos entonces?
En EE.UU. hemos generado un programa donde hay personas 100% enfocadas a recuperar a desertores. Muchos de estos niños son mayores y en nuestro sistema tienen hasta los 21 años para reingresar, por eso es clave elaborar programas donde los que abandonan el sistema escolar puedan recuperar los créditos en periodos cortos, si no, esto genera el efecto contrario.
¿Cómo describe el escenario en Estados Unidos en políticas educacionales?
Lo que hemos aprendido es que tenemos mucha desigualdad y segregación. En nuestra escuelas, los que tienen mayoría de niños vulnerables reciben menos fondos que los que tienen más recursos y estamos tratando de mejorar en eso. En ese ámbito, Chile tiene mayor igualdad de financiamiento educativo que Estados Unidos. Allá, quien paga menos impuestos tiene menos recursos. Es un ciclo vicioso.
¿Cómo se pueden mejorar las políticas de inclusión de inmigrantes?
Es simple. Pueden dejar que sean vulnerables o pueden educarlos y convertirlos en personas que aporten a la productividad del país. Desde nuestra perspectiva es pensar en qué quieren.
¿Desean un futuro donde no haya prosperidad económica y más personas vulnerables dependiendo de recursos públicos, o quieren mejorar la política económica chilena? Nuestra respuesta en EE.UU. es que queremos incluir a todos. Si sólo pensáramos en nuestros niños blancos, dejamos fuera a más de la mitad del resto de los niños.
¿De qué forma se integra?
La educación es la forma de hacer eso. Tenemos personas que no se involucran con la política educacional, pero sí son devotos a la comunidad, y la educación es el camino para todo esto. Hay que generar una necesidad de hacer algo con el lenguaje. Lo que los niños inmigrantes y pobres necesitan es lo mismo que los otros. Algunos dicen que lo que necesitan estos niños son cosas diferentes. ¡No! Ellos necesitan buenos profesores, calidad en las clases y por ello tienen que enseñarles a sus profesores un segundo idioma. Entonces es una elección. ¿Quieren permanentemente personas en situación vulnerable o que se desarrollen y generen productividad para el país?










Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.